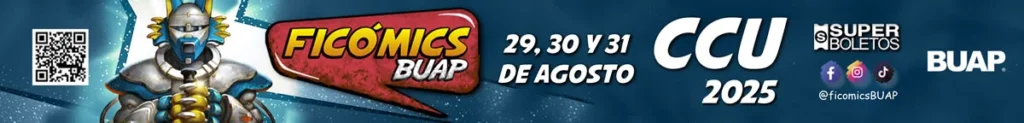La poeta, de 92 años, deportada a Auschwitz a los 13, sostiene: “Me quedo atónita ante el plan ofuscado y frío de Hamás. Solo he visto cosas similares durante el nazismo”
Edith Bruck (Tiszabercel, Hungría, 92 años) recuerda, como si lo tuviera todavía enfrente, el horror, las humillaciones, las calamidades, el odio que vivió en los campos de concentración y exterminio con 13 años. Pero evoca también el perdón con la misma viveza: aquellos cinco fascistas húngaros, con el mismo uniforme que sus verdugos, a los que escondió en su casa para salvarlos de la prisión, o el mendrugo de pan y las onzas de chocolate que compartió con un grupo de nazis hambrientos después de la liberación.
Escritora prolífica, poeta, divulgadora, Bruck es una de las últimas voces del Holocausto y un referente en la literatura de la memoria. Se ha pasado más de medio siglo usando las palabras para dar testimonio del gran trauma del siglo XX y para evitar que los recuerdos se desvanezcan, pero ahora lamenta que se haya quedado sin vocablos para definir por lo que están pasando Israel y Gaza y para relatar la impotencia, el desconcierto, el dolor que siente. “No hay palabras que puedan expresar todo el dolor que hemos vivido, que estamos viviendo y que viviremos también mañana. Las palabras que tenemos parecen vacías. Estoy tan indignada que las palabras ahogan”, protesta.
Es una mujer imponente, decidida, que rezuma una mezcla de ternura y firmeza, siempre combativa con la palabra. Sus textos sacuden conciencias. No está acostumbrada a callar precisamente, nunca lo ha hecho en sus 92 años. Recibe a EL PAÍS el sábado por la tarde en su casa de Roma. Se encuentra delicada de salud y las secuelas de una mala caída la obligan a permanecer en la cama (por eso prefiere que no se le hagan fotos). Pero hablar es para ella un ejercicio de responsabilidad. “Nuestras vidas no son solo nuestras, pertenecen a la historia, lo he escrito en mis libros”, dice, sobre los que, como ella, encarnan la memoria del siglo pasado, han sido testigos y víctimas de uno de los episodios más oscuros de la biografía de la humanidad y han conocido el sinsentido de la violencia extrema, el odio elevado a la máxima potencia, el exterminio. “¡Qué palabra!”, exclama Bruck, repugnando cada sílaba, con una voz vigorosa que choca con su estado. Es una mujer fuerte, pertinaz, en un cuerpo debilitado. “Hemos sobrevivido para dar testimonio”, agrega. Y detalla: “Desde que los estadounidenses me liberaron del campo de concentración no he estado callada ni un solo día: he escrito, he hablado mucho con los jóvenes en las escuelas, universidades… Lo hago por mejorar algo mínimamente, por poder hacer algo, aunque sea poco, con la presunción en absoluto inútil de que se puede cambiar a 10, 20 o 30 personas, no importa a cuantas. El Papa me dijo: ‘Edith, cada gota de bien en este mar negro cuenta’, yo he intentado hacer un charco. Hablar no es inútil, hay que hacerlo”.

Durante más de 60 años volcó su terrible historia y sus sufrimientos en varias decenas de libros y poemarios. Entre otros, ha firmado los clásicos Quien así te ama (Ardicia), traducido al español por Eva Vázquez, o Il pane perduto, ganadora del prestigioso Premio Strega en 2021. Llegó a Nápoles en 1954 y después, en una visita a Roma, conoció a su futuro esposo, el poeta y director de cine Nelo Risi. Se enamoró y se quedó. Bruck eligió el italiano y no el húngaro para escribirlos para poner cierta distancia emocional con el dolor, porque cada palabra en su lengua natal, cuenta, quemaba demasiado y evocaba automáticamente recuerdos, sensaciones, olores, impresiones, sabores demasiado lacerantes.
Edith Bruck nació en 1931 en una familia judía pobre en Hungría. En 1944, el día después del Pesaj, la pascua judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, fue arrestada al amanecer, junto con sus padres, cinco hermanos y otras familias, por gendarmes húngaros. Pasó por algunos de los campos de concentración y exterminio más terroríficos del nazismo, como Auschwitz, Dachau y Bergen-Belsen, donde durante la II Guerra Mundial fueron asesinadas cerca de un millón y medio de personas, entre ellas un millón de judíos. De la familia de Bruck, solo salieron con vida de los campos una hermana y ella.
Las noticias que llegan desde Gaza e Israel estos días le han devuelto malos recuerdos a la memoria. Tiene claro que nada es comparable al Holocausto, pero reconoce en las imágenes que le muestra su televisor una “barbarie” que ella ya ha visto antes. “Una se acuerda de lo que ha vivido ante cosas así, pero no se ha vuelto a repetir un horror como el del Holocausto, que pretendía asesinar a todos indistintamente y utilizar todo lo que se pudiera de las personas: el pelo, la grasa para hacer jabón, la piel…”, señala. Y rememora episodios terribles que nunca debería haber presenciado: “En Auschwitz vi a soldados alemanes jugar al fútbol con la cabeza decapitada de un niño. Es la visión más horrible que nunca he experimentado y que me perturbó durante un año de encarcelamiento”, confiesa. Y agrega: “He visto a niños pequeños congelados en el suelo, a la intemperie, seguramente con el objetivo de descongelarlos más tarde para hacer experimentos científicos”. “Son imágenes que nunca puedes olvidar”, relata. “Yo vivo de manera diferente este desastre que estamos viendo [en Israel y Gaza], como también vivo de manera diferente la guerra en Ucrania”, añade.
“Soy judía, defiendo a Israel y me duele enormemente la masacre cometida por Hamás en el kibutz, con todos esos niños, jóvenes inocentes, mujeres asesinadas, es algo espantoso, una barbarie. Solo he visto cosas similares durante el nazismo. Me quedo atónita ante el plan ofuscado, frío de Hamás, que preparó el ataque durante años de la forma más cruel que se pueda imaginar”, confiesa.

Pero teme las consecuencias de la brutal respuesta de Israel a la ofensiva de los milicianos de Hamás y cree que la venganza y la violencia sirven de poco. “Me sobrecoge pensar en lo que sucederá en el futuro, si entrarán más países en el conflicto: Líbano, Siria, Irán… La sangre por sangre, los efectos serán muy graves y durarán mucho tiempo”, afirma. “¿Cuándo acabará la guerra, cuántos muertos habrá?”, se pregunta, con una mirada que parece buscar una respuesta que sabe que no existe. Y continúa: “Es como si el mundo estuviera explotando. No es posible. La venganza, la revancha, no sirven de nada, solo empeoran la situación”.
Edith Bruck sabe de lo que habla, la respalda el horror indecible que vivió en primera persona. Aun así, confiesa, nunca ha sentido ansias de venganza, odio o resentimiento. “Con odio no se resuelve nada”, dice tajante. Y relata su ejemplo personal: “Después de la liberación, con mi hermana, escondimos en casa a cinco fascistas húngaros para librarlos de la cárcel, podrían ser los mismos que nos detuvieron y nos llevaron a los campos de concentración. No me importó, dijimos: ‘Empecemos a establecer la paz, de cualquier manera, haciendo algo bueno”.
En otra ocasión, mientras se encontraban en un campamento de tránsito atendido por Estados Unidos, a la espera de ser trasladados a casa o a Israel, vio cómo afuera se agolpaba un grupo de alemanes, algunos eran militares, otros civiles que poco antes habían comulgado con los nazis o que habían sido soldados forzados, que suplicaban por comida. “El que tenía enfrente podía haber matado a nuestro padre o a nuestra madre, pero compartimos pan y chocolate, lo poco que teníamos con ellos. ‘No empecemos con odio’, me dije. Tenía solo 14 años, pero muchas ganas de abrir una vía de paz, ¿por qué debía yo odiar a alguien? Después de haber visto el horror y el odio extremo, quería demostrar cómo se debe comportar un ser humano”, explica. Y detalla: “Si me pusieran delante a la persona que mató a mi madre, no haría nada, no por fe ni por fatalismo, pero yo no soy juez”.
Nunca ha señalado a nadie, ni siquiera a los kapo, prisioneros de los campos de concentración seleccionados para supervisar a otros prisioneros, que la engañaron haciéndole pensar que la llevaban a ver a su madre. “Mira, está ahí”, espetaron, señalando a la columna de humo que salía de la cámara de gas. “Si estaba algo rolliza, hicieron jabón con ella”, agregaron. “Yo no podría dormir si denuncio a alguien y lo meten en la cárcel durante años. ¿Cómo puedes denunciar a alguien que fue deportado años antes que tú y que estaba totalmente deshumanizado?”, señala.

Volviendo a la guerra entre Israel y Gaza, lamenta que allí no se haya alcanzado el perdón. “El odio se ha multiplicado, en 80 años han crecido al menos ocho generaciones, siempre cultivando el odio, que ya se ha convertido en veneno. No confío en que pueda resolverse. Es muy difícil que se produzca un acercamiento, que se entable un diálogo. Tanto árabes como israelíes judíos han tenido todo el tiempo del mundo para firmar definitivamente cualquier tipo de acuerdo de convivencia y paz, incluso mínimo, pero lo han aplazado y aplazado en estos años. No hay manera de salir de ese conflicto. El odio está muy arraigado”, dice.
Y deplora los enfrentamientos étnicos y religiosos que alimentan el rencor más extremo. “He oído decir que quieren exterminar a todos los judíos, como si todos los judíos fuéramos israelíes y pensáramos igual, es muy difícil de erradicar este pensamiento. El odio a Israel se extiende a todos los judíos. Cuando Israel ganó la guerra contra Egipto [guerra del Yom Kipur de 1973] hubo quien me felicitó, pero ¿yo qué tengo que ver? Yo no estaba en guerra”, explica. Y reclama: “Hay que acercar a los pueblos, crear un mínimo de coexistencia. Lamento que no haya paz, ninguna salida posible, me siento impotente porque no puedo hacer nada. El mundo se está convirtiendo en un lugar para los salvajes, no lo entiendo. Es algo vergonzoso, un sinsentido”.
En su mesilla de noche se mezclan los calmantes con fotos y recuerdos de una vida tan larga como intensa y dramática. Después de los campos de concentración, vivió durante dos años en Israel, donde llegó a finales de 1948, pocos meses después del nacimiento del nuevo Estado judío, y donde aún tiene familia. Se presentó en la tierra prometida huyendo de la persecución, pero no encontró allí la paz que esperaba. Relata que por más que lo intentó, la convivencia con los árabes resultaba imposible y tampoco le convencía el servicio militar obligatorio, así que decidió irse y pasó por varios países antes de trasladarse a Italia.

Aunque teme qué sucederá cuando se apaguen las voces de los últimos supervivientes del Holocausto, confía en el poder de sus testimonios para mantener viva la memoria de la Shoah, de la guerra, de las atrocidades. “Espero que haya servido de algo”, dice. Y agrega: “Hay quien piensa: ‘¿Por qué debo hablar? ¿Qué cambia?’. Pobres de nosotros si pensamos así, no deberíamos pensar así nunca, debemos contar lo que hemos vivido, hacer lo poco que podamos. Retirarse es lo fácil, la indiferencia es complicidad, es lo peor que puede haber”.
Se ha encontrado con el papa Francisco al menos en cinco ocasiones y el Pontífice, que cita a menudo los libros de Bruck en sus discursos, ha ido a visitarla también a su casa. “Tengo muy buena relación con él, estamos muy unidos. Nos queremos mucho, aunque pueda resultar extraño por nuestras procedencias tan distintas y por pertenecer a religiones diferentes. Me emociono cada vez que lo veo”, dice la escritora.
Desde su casa de Roma, en la que vive desde hace más de 60 años, envuelta por el trajín de visitantes y romanos propio del centro de la Ciudad Eterna, y que compartió con Nelo Risi, fallecido en 2015 a causa del alzhéimer, reflexiona sobre el riesgo de permanecer indiferentes en tiempos de guerra: “Si a mí no me toca, qué me importa’… En cambio, te toca todo lo que sucede en el mundo, no importa en qué parte, se refleja en tu vida, en tu estado de ánimo, en la economía de tu país, todo te afecta, el globo está unido, y ya no puedes decir que no sabías lo que está pasando”.