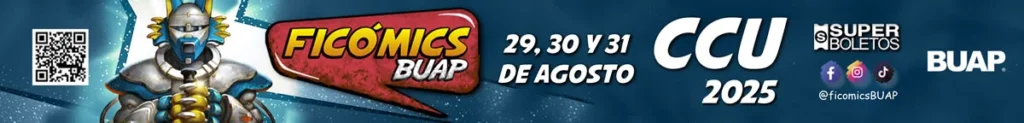La reportera de ‘The New Yorker’ fallece a los 86 años por un cáncer de pulmón. Referente de la no ficción, se caracterizó por su agudeza en el arte de la biografía y por sus reflexiones sobre la profesión
Provocar a través del periodismo fue la marca registrada de Janet Malcolm, una todoterreno de la información que ha muerto este jueves a los 86 años en Nueva York a causa de un cáncer de pulmón. “Todo periodista sabe que lo que hace es moralmente indefendible”, escribió, en la que es, sin duda, su frase más recordada. Firma veterana en la revista The New Yorker, su carrera, que se prolongó durante 55 años, estuvo siempre sazonada por su mirada punzante, su perpetuo interés por la cultura, un estilo narrativo ajustado como un guante a la no ficción -una escuela fecunda en América- y unas opiniones provocadoras, que removieron los cimientos del periodismo y de quienes lo practican.
David Remnick, actual responsable de la publicación que Malcolm contribuyó a encumbrar como referente del gran periodismo reposado, envió un mensaje a sus colaboradores para explicarles que, aunque el nuevo número de la edición impresa ya está cerrado, intentará incluir un post scriptum “para hablar más de su obra y de su importancia para esta institución”, informa Camila Osorio. “Janet fue una amiga querida, una persona de absoluta integridad, una maestra verdadera e inquebrantable. Vamos a echarla mucho de menos”, escribió Remnick, tras felicitarse por el acuerdo logrado la víspera entre la plantilla y la dirección tras semanas de huelga y movilizaciones en demanda de mejoras salariales. “Maravillosas noticias ayer [por este miércoles], para satisfacción de cada uno; tristes hoy” por la muerte de Malcolm.
Numerosos colegas, como Susan Orlean, han rendido tributo en las redes sociales a esta dama terrible del periodismo estadounidense y, por extensión, mundial.
Resulta imposible calcular el volumen de escritos de Malcolm a lo largo de cinco décadas. Sus temas de interés fueron variados, de la crónica negra (que practicó en el reciente ensayo Ifigenia en Forest Hills) al psicoanálisis, pasando por la biografía, la literatura o la fotografía. Artículos de exquisita factura y honda documentación; ensayos y libros forjaron una carrera en la que Malcolm logró superar los a menudo estrechos límites del oficio, mediante una escritura precisa y analítica y, sobre todo, un punto de vista inquebrantable. Su pluma fue de “una precisión devastadora”, recordaba un crítico literario en los noventa.
También como entrevistada fue irreverente, mucho antes de que se impusiera la corrección política. “Mi mesita de noche es una pequeña mesa de madera con una caja de pañuelos de papel, un catálogo de Garnet Hill [una cadena de tiendas de ropa] de hace dos años y una pastilla para la tos”, contestó a la manida pregunta de qué estaba leyendo, en una entrevista para el suplemento de libros de The New York Times en 2019, como recuerda el obituario que el diario le dedica. Malcolm era una lectora voraz, pero poco amiga de sacralizar la letra impresa.
Tenía una escritura precisa y analítica y, sobre todo, un punto de vista inquebrantable. Su pluma fue de una precisión devastadora
En un sector también dominado por los hombres -de Tom Wolfe a Gay Talese como epítomes del periodismo literario-, fue en cierta medida pionera en el chequeo de la información, muchas décadas antes de que las fake news obligaran a confirmar incluso los hechos palpables. Sus reflexiones sobre el acto de escribir, con todas sus implicaciones -máxime cuando el objeto mismo es la realidad- sazonan toda su obra. Lo resbaladiza que resulta muchas veces la verdad, el sujeto que late bajo el escritor, la ética a la hora de contar… esas inquietudes que hoy resuenan con furia, ya aparecen en la obra de Malcolm. Pero por encima de todo, la visión hipercrítica del periodismo, gracias, o pese, a ser una de las grandes del oficio. Ello le granjeó defensores y también irritados detractores en su gremio, descontentos por ser metidos a veces en el mismo saco.
Su obra más famosa es El periodista y el asesino, publicado como reportaje de largo aliento en The New Yorker en 1989, en dos capítulos, y como libro el año siguiente (en una práctica, primero la revista, luego el ensayo, que fue común para ella). El título ya es una declaración de principios: esa conjunción copulativa que equipara a uno y otro, como iguales. Malcolm analiza la relación entre un afamado autor de superventas y un médico declarado culpable de haber asesinado a su familia. Malcolm criticó al escritor por fingir creer en la inocencia del doctor mucho después de estar convencido de su culpa. Tomar partido, algo deontológicamente discutible cuando menos en el periodismo, nunca le dio miedo a la autora, de ahí sus múltiples preguntas sobre las elecciones éticas a la hora de contar una historia: la nada inocente elección del punto de vista.
Por encima de todo exhibió una la visión hipercrítica del periodismo, gracias, o pese, a ser una de las grandes del oficio
Malcolm no contó el juicio -narrado hasta la extenuación por los medios de comunicación e incluso en libros y películas-, sino las consecuencias de una elección. El libro comenzaba así: “Todo periodista que no sea tan estúpido o engreído como para no ver la realidad sabe que lo que hace es moralmente indefendible. El periodista es una especie de hombre de confianza, que explota la confianza, que explota la vanidad, la ignorancia o la soledad de las personas, que se gana la confianza de estas para luego traicionarlas sin remordimiento alguno”. El dardo sentó mal entre sus detractores.

Más allá de ese célebre libro, Malcolm hizo ejemplares incursiones en el arte de la biografía (y en las vidas de los que lo practican), con ensayos sobre Sigmund Freud y el celo con el que se guarda su legado (En los archivos de Freud), Chéjov (Leyendo a Chéjov), Gertrude Stein y Alice B. Toklas (o cómo pudieron dos judías lesbianas sobrevivir a la II Guerra Mundial en la Francia ocupada, en Dos vidas) o el referencial La mujer en silencio, sobre los poetas Sylvia Plath y Ted Hughes. Su obra está ampliamente publicada en español, gracias al empeño de editores (por este orden, en Gedisa, Alba y Debate) que creyeron ciegamente en un talento que no obtuvo un eco entre los lectores a la altura de las expectativas que aquellos tenían.