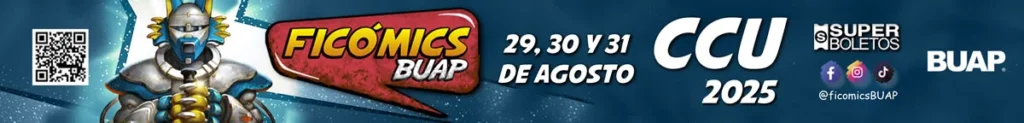Tener un empleo, una hija y no contar con ayuda durante la pandemia puede afectarte, pero también puede ayudar a forjar un lazo especial.
Todo empezó con un paquete perdido. Un día recibí un mensaje de una desconocida en LinkedIn: “No me conoces, pero vivo enfrente y creo que tengo un paquete tuyo”.
Nuestros números de edificio y departamento eran similares. Incluso nuestros nombres de pila se parecían.
“Muchas gracias por tomarte el tiempo de localizarme”, le respondí. “Puedo ir ahora mismo a recogerlo”.
“¿Puedes esperar?”, escribió ella. “Mi bebé está durmiendo la siesta y no quiero que el intercomunicador la despierte. Estoy sola y tengo que trabajar”.
Cuando recogí mi paquete más tarde ese día, le llevé flores de la tienda del barrio. Me abrió por el intercomunicador y se quedó esperando junto a la puerta de su departamento, que estaba abierta solo unos centímetros, con el cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo desaliñada, y la cara, visible por encima del cubrebocas, con un aspecto demacrado.
“Gracias de nuevo”, le dije, al entregarle los tulipanes amarillos.
Ella miró las flores como si no supiera qué eran, y luego dijo: “Nadie ha hecho algo así por mí en mucho tiempo”.
Permanecimos un momento en silencio. Cuando su bebé empezó a llorar, se dio la vuelta, murmuró un agradecimiento distraído y cerró la puerta.
Dos semanas después, nuestros paquetes se volvieron a confundir, pero esta vez recibí el que iba destinado a ella, una gran bolsa de plástico con ropa de Gap. Cuando le envié un mensaje de texto para avisarle, me escribió que estaba demasiado ocupada para recogerla ese día y me preguntó: “¿Puedes guardarlo hasta mañana?”.
“Por supuesto. Cualquier momento del fin de semana está bien”.
Unas horas más tarde, volvió a enviar un mensaje. “¿Te importa si voy ahora?”.
“Está bien”, escribí.
Diez minutos más tarde, se presentó con un cubrebocas negro KN95 y una bebé de seis meses de edad, de mejillas regordetas, que me miraba beatíficamente desde el portabebés. Los ojos de mi vecina tenían ojeras profundas y parecía exhausta.
“¿Quieres entrar?”, le pregunté.
Acomodó a su bebé, mientras pensaba sus opciones. Había una nueva variante; todo el mundo era prudente. “Mejor no”, dijo. Sin embargo, no hizo ningún movimiento para salir. En cambio, se quedó en el pasillo, recargándose de un pie a otro.
“¿Estás bien?”, le dije.
Parpadeó antes de hablar de golpe: “Soy madre soltera y trabajo desde casa y mi niñera no ha venido y a mi hija le están saliendo los dientes y llevo tres noches seguidas sola”. Su boca temblaba, mientras luchaba por mantener el control. “Me siento muy sola”.
“¿Tienes a alguien cerca que te ayude?”, pregunté.
Ella negó con la cabeza. “Mi familia no vive aquí y tengo un departamento de una habitación con renta fija, así que no tengo los medios para mudarme”.
Le pregunté si había conocido a otras madres primerizas en el barrio que pudieran ofrecerle apoyo.
“No. Trabajo a tiempo completo. Apenas tengo tiempo para ducharme. Además, nadie puede entrar a mi casa en este momento”. Sus ojos se clavaron en los míos. “La gente dice que entiende lo que se siente, pero no es así. Simplemente no lo entienden”.
Reconocí la mirada. “Yo también soy madre soltera”, le dije. “Mi hija ya es mayor, pero ya era bastante difícil sin una pandemia”.
“¿Cómo lo hiciste? No estoy segura de cómo podré pasar otra noche así”.
“No lo sé”, dije. “De alguna manera puedes. Recuerdo una vez, cuando mi hija tenía 6 años, y yo tenía un malestar estomacal. Me tumbé en el suelo del baño a las 4 de la mañana tratando de averiguar cómo llevarla a la escuela por la mañana. No tenía a nadie a quien llamar. Al final, conseguí llevarla en un taxi con una bolsa de plástico en el bolso por si vomitaba. Volví a casa, avisé que estaba enferma en el trabajo y dormí. No se me ocurrió hasta años después que el mundo no se habría acabado si mi hija hubiera perdido un día de clase”.
Mi vecina se movió nerviosa.
“Solo tienes que sobrevivir a la noche”, le dije.
Ella suspiró, acariciando la cabeza de su hija. “Debo irme”.
Observé desde la puerta cómo se adentraba en la larga noche que le esperaba.
De acuerdo con un estudio reciente del Centro de Investigaciones Pew, Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de niños que viven en hogares con padres solteros en el mundo. El 80 por ciento de esos hogares están encabezados por madres solteras: madres solteras por elección, por las circunstancias, por malas relaciones o por viudez prematura. Sea cual sea el motivo, puedo prometerles que casi todas ellas han pasado por un momento en el que se hallan tumbadas en el suelo del baño, esperando solas a que llegue la mañana.
La pandemia ha dejado aislados incluso a los más conectados, necesitados de apoyo. No es de extrañar que en las familias monoparentales hayan sufrido tasas más altas de ansiedad, depresión y soledad que en otros hogares.
Tras la muerte de mi esposo, cuando mi hija tenía 5 años, tuve la suerte de tener cerca a familiares y amigos que me ayudaron. Podía pagar para que cuidaran a mi hija. No estábamos en una pandemia. Aun así, hubo momentos en los que me sentí completamente sola. Y asustada.
Poco después de la muerte de mi marido, mi médica me encontró un bulto sospechoso en el pecho. “No hay nada de qué preocuparse”, dijo, “pero vamos a hacer pruebas”.
Me tumbé en la camilla mientras me pasaba el transductor con forma de varita por la piel. Cada vez que se detenía en un punto, me asustaba y decía: “¿Has encontrado algo?”.
“¿Me dejas hacer mi trabajo?”, dijo finalmente, claramente molesta.
Me disculpé, pero también empecé a sollozar. “Mi marido acaba de morir y no tengo un plan B. No sé qué le pasaría a mi hija si me enfermo”.
“Lo siento”, dijo, con un tono más suave.
Mi marido murió sin testamento. Éramos jóvenes, no teníamos dinero. El testamento no era una prioridad. Esa tarde, volví a casa, llamé a un abogado y pronto hice uno, nombré a un amigo cercano como tutor legal de mi hija. Dos semanas después, las biopsias resultaron benignas.
Sin embargo, la ansiedad de ser madre sin una red de seguridad no disminuyó. Al año siguiente, cuando tuve que volar sola por primera vez, sufrí un ataque de pánico de camino al aeropuerto. Llamé a mi amiga y le enumeré todo lo que necesitaba saber sobre mi hija: el nombre de su profesora, el número de teléfono del pediatra, dónde había guardado un duplicado de emergencia de su cobija favorita.
Mi amiga escuchó pacientemente. Cuando me detuve, me dijo: “Sabes que solo vas a Washington D. C., ¿verdad?”.
Con el tiempo, aprendí a prepararme para ciertos acontecimientos. Sin embargo, a menudo eran los incidentes más pequeños los que me sorprendían. Cuando mi hija estaba en tercer curso, su profesora decidió que la clase hiciera tarjetas para el Día del Padre. Yo no estaba al tanto del proyecto; lo único que sabía era que empezó a hacer berrinches en casa, y una tarde trajo a casa una intrincada tarjeta en 3D que había hecho. Sin padre ni abuelo, no sabía qué hacer con ella, así que la arrojó al suelo.
Una noche, cuando tenía 11 años, tuvo una fiebre de 40 grados. No pude conseguir que levantara la cabeza del suelo, y mucho menos que se tragara un Tylenol de tamaño adulto, que era todo lo que tenía en casa. Era medianoche cuando llamé al pediatra de guardia.
“Envíe a alguien por aspirinas líquidas para bebés”, dijo el médico.
“No tengo a nadie a quien enviar”, dije con un tono de desesperación.
El médico gruñó, como si no pudiera imaginar cómo me había metido en este aprieto. “Dele un baño frío”, dijo.
Mi hija había crecido demasiado y era demasiado pesada para que yo la llevara sola. Colgué, cubrí a mi hija con paños fríos y me tumbé en el suelo junto a ella, todavía agarrada al teléfono, mientras esperaba que la fiebre desapareciera.
Por supuesto, había gente que sí lo entendía. Amigos y familiares que me salvaron una y otra vez. Y la maternidad en solitario no está exenta de ventajas. Hay una intensa vinculación: bromas secretas, rituales inventados, una profunda comunidad. Un progenitor sin pareja puede establecer todas las reglas. No hay nadie con quien discutir sobre las tareas apropiadas o la edad adecuada para que tengan celular. Están inextricablemente unidos.
Mi hija creció, se graduó en la facultad de Derecho durante una llamada por Zoom en el momento álgido de la pandemia de coronavirus. Antes de la pandemia, nos tatuamos símbolos de infinito en los hombros porque ella solía decirme: “Te quiero hasta el infinito”. Confinadas en ciudades separadas, firmábamos nuestros mensajes de texto, correos electrónicos y tarjetas de cumpleaños en momentos de sustos con nuestra salud y de celebraciones virtuales así: “Amor infinito”.
Unas semanas después de la última confusión de paquetes, le envié un mensaje a mi vecina para ver si estaba bien.
“¡Estoy bien!”, escribió. “Mi hija es una alegría y aporta mucha felicidad en estos tiempos difíciles”.
“Me alegro mucho”, le contesté, porque yo también lo entiendo.
Vía: The New York Times
Emily Listfield es autora de siete novelas. Vive en la ciudad de Nueva York.