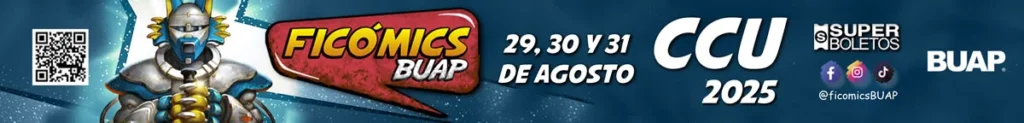Las comunidades más pobres se ahogan en la desesperanza y entre quejas de abandono tras perderlo todo en las inundaciones que azotan al sureste de México
El agua transformó la casa de Cecilio Pérez en un albergue para 14 familias. Todo quedó arrasado. Las bananeras que tenía en el patio trasero. El corral donde guardaba a sus pollos. El refrigerador que pagó a plazos. Cuando se dio cuenta de lo que venía, empotró lo que pudo para ver qué muebles se salvaban, pero lo que no quedó arruinado por la corriente, fue derruido por las ratas, que empezaron a mascar cables y telas tras no encontrar comida.
La casa-albergue de Pérez tiene una enorme rampa de cemento que conecta la segunda planta con la carretera, un puente contra las catástrofes. No es la primera vez que la ranchería La Cruz –un pueblo en el municipio de Nacajuca, en el Estado mexicano de Tabasco– se inunda. “Está volviendo a subir el agua”, dice Pérez, de 52 años, al darse cuenta de que hay peces diminutos nadando sobre el piso blanco de la que solía ser su puerta de entrada y que los guajolotes que resguardó en la azotea hacen ruido por el chubasco que acaba de caer.

La catástrofe que azota a Tabasco está marcada por los superlativos. Son las peores inundaciones en más de una década, que han dejado casi una treintena de muertos y, al menos, 300.000 damnificados, según el último informe de datos oficiales. Es la temporada de huracanes en el Atlántico con más ciclones desde que empezaron los registros en 1950. Y este 2020, marcado por la pandemia más grave en más de un siglo, es además el año con más lluvias del último lustro en la zona donde llueve más y que tiene los dos ríos más caudalosos del país: el Grijalva y el Usumacinta.
El cúmulo de factores confrontó el mes pasado a las autoridades con una decisión dramática: utilizar un sistema de obras hidráulicas y presas para mitigar el impacto en Villahermosa, la capital y ciudad más poblada de la región, a cambio de sacrificar las zonas rurales de la periferia. “Se perjudicó a la gente de Nacajuca, a los [indígenas] chontales, a los más pobres”, reconoció el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante un sobrevuelo por las comunidades afectadas de su Estado natal, “tuvimos que optar entre inconvenientes”.
“Nos inundaron”, dice Pérez, atónito y con los ojos clavados en la carretera. Junto al camino puso un letrero improvisado con la leyenda “albergue”, con una flecha que apunta a su casa. Quería llamar la atención del Ejército y la Marina, explica justo cuando pasa un convoy, pero dice que los apoyos no llegan. “Agua sí nos mandan, ayuda no”, reclama.
La decisión que tomaron las autoridades federales y estatales caló fuerte en Nacajuca, una localidad que dio ocho de cada diez votos a la coalición del presidente en las elecciones presidenciales de 2018. “Nos sentimos abandonados, aquí estamos a lo que Dios diga”, lamenta José Solís, de 60 años, poco después de bajar un cayuco (lancha) de su camión y empezar un acalorado debate. “La verdad, yo sí estoy de acuerdo con lo que se hizo, si no, se hubiera parado la economía y hubieran empezado los recortes de personal”, interpela Miguel Ángel de la O, unos 20 años más joven, que se desplaza diario 30 kilómetros para trabajar en una fábrica de Villahermosa. El mismo recorrido que hace Cecilio Pérez para emplearse en una tienda de conveniencia; Manuel Obando para comprar y revender pastura, y miles de personas en Nacajuca. “Aquí no hay lana [dinero], tenemos que buscarle para sobrevivir”, dice Obando, de 60 años.
El dilema se había decidido años atrás. La compuerta de El Macayo, la obra crítica para desfogar el afluente del río Grijalva que pasa por el campo y aliviar al brazo fluvial que pasa por la capital, se terminó de construir en 2013 y con, por lo menos, cuatro años de retraso. “Las inundaciones que cosechamos hoy se sembraron hace años”, explica Miguel Díaz Perera, un historiador tabasqueño especializado en desastres naturales. “Los daños se miden en cabezas de ganado y refrigeradores perdidos, por eso el criterio siempre ha sido salvar lo que económicamente es más valioso”, critica.

La visión economicista condena a los más empobrecidos y a quienes tienen más problemas para recuperarse, que seguirán desplazándose a las zonas urbanas para completar el gasto hasta que llegue la próxima catástrofe. Si a las desigualdades crónicas se le suman presas que no pueden vaciarse para que no dejen de producir electricidad, una elevación promedio de 20 metros sobre el nivel del mar y los efectos del cambio climático en el corazón petrolero del país —a la par que sigue la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, a 40 kilómetros de Nacajuca— los resultados son dramáticos. “Nuestro problema no son las lluvias, son las presas y quienes las manejan”, afirma Pérez.
“Cada vez que pasa algo así, vienen los políticos a tomarse la foto y después se van”, dice molesta Lucy Hernández, una habitante de la localidad vecina de El Arroyo de 40 años, mientras enseña un vale por 10.000 pesos (unos 500 dólares) que le entregó el Gobierno el mes pasado y que no ha podido cobrar. Con su casa sumergida casi dos metros en el pico de las inundaciones y un padre muerto súbitamente hace una semana, Hernández vive desde hace más de un mes en una casa improvisada cubierta de lonas de vinilo para frenar el viento y huir del calor, otros intentan seguir sus rutinas con el agua en las rodillas. “Tenemos miedo de ir a un albergue y dejar lo poco que nos queda, hay muchos bandidos”, explica.
“En la comunidad de El Zapote, más lejos que el resto, la carretera está llena de establos improvisados con ganado que se aferra a la tierra y de gente sentada en sillas de plástico a mitad del camino, entre muebles inservibles que han quedado arrumbados. Juan Obando, un diseñador de 39 años, azota en el suelo lo que queda de su equipo de serigrafía y arranca colérico la espuma de un sofá arruinado. “Me tengo que ir, a otro lado, a otro país, pero yo ya no me quedo aquí”, dice desesperado. La imagen satelital de su casa pinta el territorio de verde hasta que se topa con el golfo de México. Hoy es una laguna de aguas revueltas, un espejo que refleja nítidamente una realidad apabullante.
Con 72 horas de lluvia intensa esta semana, el agua que se había quedado estancada y con basura acumulada por semanas ha vuelto a caer, y quita las esperanzas de que las inundaciones bajen en los días que vienen. “Nos está lloviendo agua contaminada y nos estamos enfermando”, dice Ignacia Frías, una habitante de 63 años en la ranchería Corrientes, mientras enseña las comeduras (hongos) de sus pies. Otros habitantes hablan de padecimientos como catarros, diarrea y fiebre, en medio de la angustia colectiva por la pandemia del coronavirus.
El censo de damnificados inicia este lunes para hacer el recuento de los daños y repartir ayudas de hasta 8.000 pesos (400 dólares) en casi 1.400 localidades. En los próximos días, López Obrador presentará un nuevo plan contra las inundaciones en Tabasco, un fenómeno que aparece cada año y se agrava más o menos cada década. Será el cuarto en cuatro sexenios. Mientras sigue la pelea contra el lodo y el agua, en el horizonte se vislumbran tiempos críticos para un Estado que, según la organización Climate Central, tendrá más de la mitad de su territorio permanentemente inundado para 2050 por el aumento de la temperatura del planeta.
Vía: El País